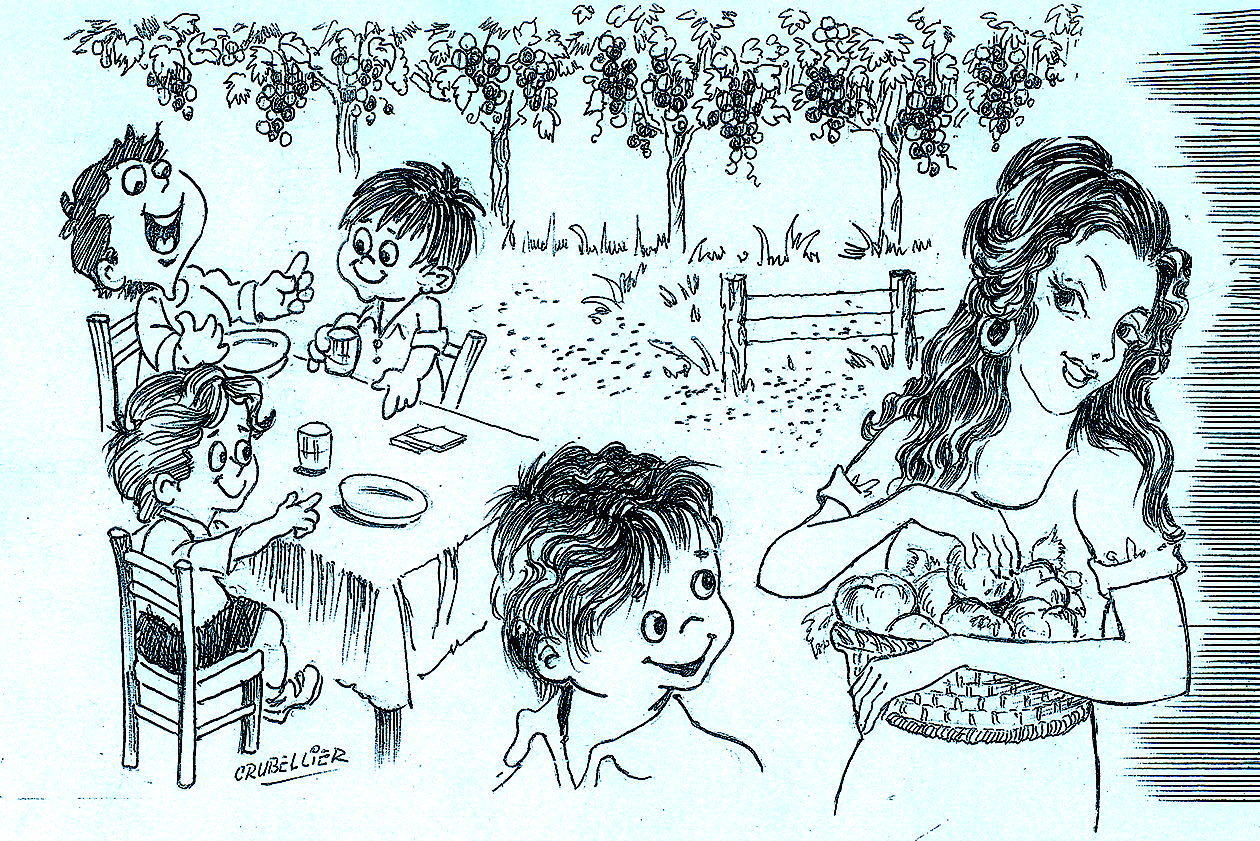
Cuando la vi, se vino de golpe toda mi infancia. Sabía que aún vivía, que ya estaba cerca de los noventa, pero verla, ahí, patente, después de muchos años, fue fuerte y agradable a la vez. Algo encorvada, lógico a su edad, pero muy desenvuelta con la manguera, que atizaba aquí y allá, husmeando por entre las plantas de su jardín. Exhibiendo esa rara energía que los ancianos a veces muestran para nuestro asombro, como dilatando la llegada de los años quietos. Por Jacinto, su hijo y nuestro amigo de la infancia, estaba enterado del presente de la última sobreviviente de aquellas benditas mujeres que nos dieron la vida. Todos, a su tiempo, la perdimos, pero ella, la más joven, aún está, prorrogando la línea de un tiempo que nos parece tan lejano. El de nuestra niñez.
Carmelita fue mamá de Jacinto cuando orillaba los 20 años (tiempo después vino Silvia, su hermana). La había desposado el doctor Alfredo Laciar, bastante mayor que ella, quien supongo la habrá llevado a su casa como un rubí. Premio, para quien volcó con sacrificio todo su saber galeno en la vecindad, que fundaron nuestros padres en los alrededores de la Esquina Colorada. A Carmelita la queríamos como si fuese una segunda mamá, y la veíamos tan jovencita, que nos costaba decirle "doña", como si esta designación cupiera sólo a mujeres con más años. Dotada de un carácter alegre y vivaz, acompañaba con ánimo juvenil todas las ocurrencias de quienes crecíamos a la par de su hijo. Jacinto era como nuestro sexto hermano. En ocasiones nos íbamos a la "casa del Sur", donde mi papá tenía una pequeña finquita de media hectárea, por la San Miguel justo donde desemboca la Balcarce, que es la calle de la cancha de Del Bono. Allí jugábamos a los indios, trepados en la higuera, que a veces observo todavía está, o agazapados tras los fardos de pasto que mi viejo solía guardar en el galpón.
El doctor Laciar tenía un sulqui, al que varias veces tuve la alegría de subir, en una experiencia feliz, cara al viento y acompasado nuestro movimiento por el rítmico trote ese caballo, que galopaba parejo por la San Miguel al Sur. Allí, entre las calles 4 y 5, los Laciar tenían una finca a la cual era de nuestro retozo ir. Y más lo era cuando Carmelita, a la hora de la cena, nos convocaba a la mesa y nos ofrecía una gran fuente con tomate, cebolla y pimiento, que nos hacía ir a la cama, de panza llena y felices.
¿Puedo saludarla?, le pregunté a Jacinto esa vez que la vi. Creo que no te va a reconocer, me dijo, dándome a entender que a Carmelita también la agarró esa tenaz nublazón, a veces propia del atardecer de los ancianos. Pero me sorprendió hace poco, cuando mi amigo festejó los setenta, y ella, Carmelita, aceptó bailar un vals con el cumpleañero. Lo hizo ágilmente y entonces vi que los ojitos le brillaban, con la lozanía de esos años en que sabía hartar nuestro estómago, con esas ensaladas de tomate que nunca olvidaré. Como tampoco a ella.
Por Orlando Navarro Periodista
Ilustración: Rodolfo Crubelier
