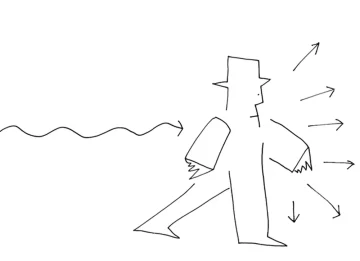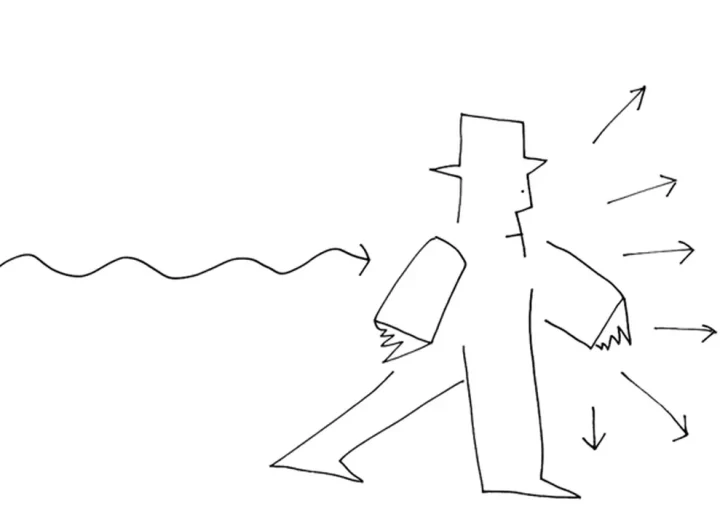“La vida de Chuck”, la última película de Mike Flanagan basado en un cuento de Stephen King, esta buenísima. Una obra luminosa que cuenta el fin del mundo. Tom Hiddleston (el villano Loki en The Avengers) interpreta a un hombre común cuya existencia se va apagando mientras la ciudad se despide de él con carteles publicitarios. Lo extraordinario no es el final del mundo, sino la dignidad con que se lo contempla.
Flanagan no filma una catástrofe, filma la posibilidad de seguir creyendo cuando ya nada tiene sentido. Y ese es un gesto profundamente borgeano: creer sabiendo que no creemos. JLB alguna vez escribió que creía en los espejos, en la música, en el olor del café y en la “feliz coincidencia de los días”. Creía en lo que no necesitaba explicación. Esa fe doméstica, tan distinta a la de los fanáticos, podría ser la única posible en tiempos donde la incredulidad se volvió religión.
La suspensión de la incredulidad
Coleridge (1772-1834) llamó así al pacto tácito entre el autor y el lector: “suspender voluntariamente la incredulidad”- la voluntad de un sujeto para dejar de lado su sentido crítico, pasando por alto hechos fácticos y su percepción de la realidad en la obra de ficción en la que se encuentra inmerso. Creer, sabiendo que no hay nada que creer.
Flanagan lo lleva al cine con una elegancia melancólica: nos muestra lo absurdo de todo y, sin embargo, consigue que miremos fascinados, como si esa última danza de Chuck fuera también la nuestra. Quizás hoy esa suspensión sea el único ejercicio espiritual que nos queda, un acto mínimo de resistencia frente al ruido, una especie de rezo laico para sobrevivir a los noticieros.
Dogmas y troles
Vivimos atrapados en un loop político donde la exaltación y el derrumbe se alternan como un metrónomo. Un día todo es épico; al siguiente, apocalíptico. Los dogmáticos de siempre, con sus manuales de fe, se ubican cómodamente a un lado y al otro del ring. Y en el medio -como dicen Troilo y Cátulo- andamos desorientados sin saber “qué trole hay que tomar para seguir”.
Los nuevos creyentes ya no rezan: postean. Su misa está hecha de encuestas, hashtags y abrazos en los comandos de campaña. Celebran victorias como si hubieran vencido al mal, y lloran derrotas como si la historia se hubiera terminado. La política se volvió una serie: todos quieren ser protagonistas, nadie quiere apagar la pantalla.
El espectáculo del entusiasmo
Los nuevos sacerdotes del siglo XXI tuitean, gritan en los estudios de streaming y prometen refundaciones cada tres semanas. Frente a esa marea emocional, uno termina pidiendo algo más simple: un poco de silencio, un matienzo sin tanta épica.
La suspensión de la incredulidad ya no es un recurso literario: es un mecanismo de defensa. Para sobrevivir a tanto entusiasmo, hay que aprender a mirar con distancia, como si estuviéramos viendo una película vieja cuyo final ya conocemos.
La obscenidad de los vencedores
Hoy sigue resonando algo profundamente obsceno en los festejos de victorias recientes cuando la mitad del país no llega a fin de mes. En esas imágenes de abrazos y selfies triunfales, uno no puede evitar preguntarse si alguien piensa en los que creyeron, en los que votaron con la ilusión de que su vida cambiaría, aun desde el fondo de la indigencia.
La línea de la pobreza ya no separa a ricos de pobres: separa a los que todavía pueden creer de los que ya no.
Los primeros sostienen su fe en el milagro del mérito, los segundos en la esperanza de una promesa que nunca llega. Y ambos terminan siendo rehenes de la misma trampa: la de creer que alguien vendrá a salvarlos.
Mientras tanto, los verdaderos ganadores -los de siempre, los que se enriquecen sin sobresaltos, los que convierten el poder en patrimonio y la necesidad ajena en un negocio- practican su propio tipo de fe: la fe del cinismo. Esa certeza de que el mundo está hecho para ellos y que todo lo demás es escenografía.
Creer de otra forma
Creer no es aceptar el dogma ni repetir consignas: es mirar al mundo con el asombro de quien sabe que todo podría no existir. Flanagan, con la historia mínima de un hombre que se apaga en un mundo que se extingue, recuerda que hay belleza en esa rendija, en la música que suena cuando ya nadie baila.
Ahí podría estar la fe posible: la de quien duda, pero no se entrega. La de quien ve el artificio, pero igual se emociona.
Creer, aunque sea por un rato, aunque sepamos que el decorado es de cartón y las promesas del imperio se reciclan en esta sucursal del Cono Sur. Creer -como en los buenos cuentos de Borges o en esta película de Flanagan- que todavía hay un último gesto de humanidad capaz de iluminar.
Y mientras tanto, seguir caminando, aunque no sepamos qué trole tomar. Porque la verdadera suspensión de la incredulidad no es aceptar lo increíble, es seguir creyendo -a pesar de todo- que un gesto, una palabra o una mirada todavía pueden salvarnos, aunque sea por un instante, del apagón general.
Marcelo Ortega
El autor es presidente de FilmAndes.